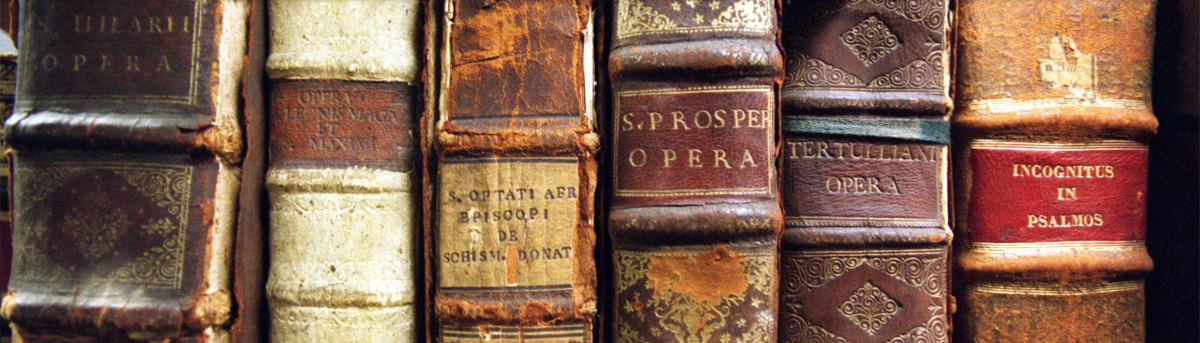Mercado libre, derechos de esclavo.
Así como una sociedad justa es una sociedad que previene las acciones injustas; así un mercado con normas es un mercado que corrige aquellas acciones que son reconocidas como injustas.
Aquellos principios que se elevan por encima de la experiencia son en sí mismos contradictorios porque es ella el principio del que toma el conocimiento sus verdades. Así, el capital que produce lo que el trabajador no puede comprar debe, por ello, buscar en otros mercados para que el coste de mano de obra sea más barata, y ésto sólo es posible en países en los que se violan los derechos humanos porque no se respeta la dignidad del trabajador, ni en sus descansos ni en sus jornadas de trabajo ni menos aún en su salario, y qué decir de la salud cuando debe estar protegida por el alimento, y de la libertad cuando sólo toma conciencia de sí gracias a la educación. El propio sistema, por no tener límite contiene su propia contradicción porque nadie consigue sobrevivir a este mercado. El único dinero que crece es la deuda, no-dinero, puesto que los primeros necesitan para seguir expansionando su mercado una mano de obra cada vez más barata, en tanto decrece cada vez más el consumo que está proporcionalmente más endeudado porque va perdiendo salario y empleo. Mientras crece la deuda en los mercados, los pobres son más pobres y los bancos se van quedando sin capital.
El mercado de libre ha llegado al rebasamiento y toca retomar la experiencia como la lógica mínima de verdad, es decir «proclive a permanecer y a no sucumbir bajo sus contradicciones», por lo que debe haber ya sin lugar a dudas unas normas mínimas, como las hay en la convivencia y en la ciencia, como lo hay en todo aquello en lo que la humanidad pretende construir, en vez de destruir. Éste mínimo debe ser aquél que regule la supervivencia del grupo antes que la libertad de unos pocos, que como todos sabemos no es libertad porque ésta por definíción es de todos; así, un mercado, que no debe ser libre sino equilibrado hasta llegar a ser equitativo, reconocerá las condiciones de posibilidad para que una norma que hemos ideado y construido como justa no deje de serlo al ponerla en práctica, como ha sucedido al creer que la expansión del capital creaba riqueza pero vemos como se ha construido un fantasma que regula el mercado precisamente en la tesis de no regulación, y que se zampa todas las normas mínimas de supervivencia del mercado basadas en el trabajador no alienado, es decir, aquel que puede consumir lo que produce; de la no regulación se sigue cualquier cosa y por ello todo vale, así que sólo es cuestión de tiempo que el que cerca el pozo del agua para su propio beneficio termina, por no regular el consumo, por secársele.
Como es difícil que los pueblos, aún sin derechos, encuentren la forma de hacer frente al capital lo más pronto y de la forma más pacífica posible, lo cierto es que los países donde se originó éste desaparecen como motor económico y los últimos se condenan sine die a la explotación. Pero el capital sabe que ese camino le conduce a su propia exterminación porque no se puede generar consumo sin consumidores y si asfixias al consumidor de nada le sirven los bajos salarios para mantener lo que se agota por su propia mala gestión, aquella tan extendida entre los que más tienen y que todos nombramos como ambición. Nada más antiguo que el refranero para saber que el saco se rompe, y con conocimiento diríamos ahora, que no tanto por la ambición sino porque es saco. La única solución es aquella que pasa por permitir la entrada de aquellas mercancias que no se producen, porque esta teoría no rebasa la lógica mínima de la que nos da certeza la experiencia: el producto que compite con el mismo producto que se produce en la tierra en que se produce sólo puede llevarnos a la contradicción y por tanto a la desaparición de uno de ellos que no debe ser el que se produce en la propia tierra porque esto es tanto como una guerra en el que los lugareños siempre pierden; la conquista de los mercados no es juego de naipes y los pueblos se arruinan colonizados por el capital depredador del mercado de la ambición.
Si los propietarios de los mercados quieren dejar a la conciencia del consumidor todas las normas de consumo deberán ser recogidas de forma evidente, y deberemos exigírselas a los gobiernos. Efectivamente el consumidor debe pensar en sí mismo cuando paga un precio bajo y saber que tras ello está él mismo, su trabajo, sus descansos, su seguro, sus derechos. El precio que hoy era asequible ha destruido el que ayer nos daba trabajo. Hemos consumido los productos más baratos del mercado sabiendo que si así lo eran sólo podía ser gracias a la explotación, y a la vejación de los derechos de los otros, y como la contradicción no se salva, ahora somos nosotros los que estamos perdiendo «los derechos».
Hay que proteger nuestros productos como a nosotros mismos. Nunca más que ahora somos lo que comemos. La protección del producto de producción propia debe serlo como parte de la cultura y como parte decisiva en el ecosistema.
![]()
ZAAK
Naturaleza Maya
MAJA. Comunidad del agua.
Es cierto que todo esfuerzo tiene su recompensa y para aquél que empieza por las dificultades siempre habrá un camino, pero precisamente por eso resulta tan difícil encontrarlo. Cómo puede ser posible hilar una historia coherente de un mundo tan lejano cuando a través de los siglos se han ido interpretando y reinterpretando los hallazgos a los que nos abandonamos en busca de una explicación que siempre resulta comprensible para la época que lo conoció pero no para la siguiente que debe reformularlos bajo un nuevo descubrimiento. Así es como después de tantos y tantos años unas se contradicen a otras dependiendo del momento en que se formularon. Por eso nos resulta más válida siempre la última porque debe tener más datos y por tanto ser más completa. Pero esto nos deja igual de perplejos porque, salvo caso cerrado, debemos esperar siempre un nuevo hallazgo que deje en pañales, sino en un absurdo, la teoría anterior. Además, tendríamos que contar con algo que nos parece muy sensato, deberíamos pensar si todos estaban de acuerdo con aquello que se escribía, dibujaba o representaba, o sencillamente con aquello que se practicaba. Debemos suponer que al artista de la arcilla podía no ser el mismo que practicaba el juego de la pelota, o sencillamente que el arquitecto no tuviera para nada que ver con la práctica de los sacrificios. Qué difícil sería según estos parámetros reescribir la historia, y por eso nos quedamos con los hallazgos y una historia que al relacionarlos resulte creíble. ¿Qué más podríamos hacer, sino seguir buscando «hallazgos»?.
En la historia del pensamiento aún es más difícil porque los hallazgos no lo describen con claridad como lo haría un libro con el pensamiento de su autor. Los Mayas, como casi todos los pueblos miraron al cielo buscando explicación. Antes que los jeroglíficos, está la geometría que nace sin tapujos mirando al cielo. Los «observadores», como así los llamaban, tenían dos modos, peculiares de toda la historia del pensamiento: la unidad y la relación. Si bien para el pueblo maya la unidad era, muy al contrario de nuestro pensamiento que la entiende como reunión, la independencia de todo lo que le rodea; y por tanto, el segundo modo como relación de unidades. Esto que parece tan simple es de una gran importancia, pensemos que nos hemos acostumbrado a establecer una relación de cosas que crecen sin cesar porque generan una nueva unidad, y este camino es infinito. Pero si tomamos la relación como lo que es, no hay por qué romper una unidad para crear una nueva relación, sencillamente lo necesario es distinguir las unidades y establecer de las relaciones que se pueden dar una nueva unidad. Por ejemplo, pensemos en nuestra forma de pensar en la que de un conjunto de cosas establecemos una relación, por ejemplo de cosas blancas: nieve, papel, nube, gabardina; y debemos romper esta unidad para llevarnos la nieve al conjunto de cosas frías; nuestro proceder es una constante construcción de grupos o conjuntos que deben constantemente romperse porque no pertenecen a uno sino a muchos y nunca los mismos al mismo; pero según el pensamiento maya tenemos una unidad, la nube y otra unidad, por ejemplo la nieve, y una relación entre dos unidades nos abre a otras unidades, por ejemplo, el frío. El mundo maya, como la comunidad en la que viven es una interpretación de independencia, la unidad es siempre independiente de todo lo que le rodea. Esto pienso que es extraordinario. El trabajo en torno a esto de Don José Díaz Ruiz, sencillamente magnífico. En la relación, la conciencia es de cercanía, juntas unas a otras. Esto nos lleva a una de las ideas más importantes del mundo maya: el tiempo. Curiosamente, en los grados de desconocimiento es el último, y representa el misterio; la relación más alta de entre todas las unidades, el calendario maya, lo que no podemos abarcar. En las relaciones estas unidades se autoinfluyen e independizan.
![]()
DDHH
DDHH
El 10 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nada me apetece más que empezar esta ovación a los DDHH que haciendo exaltación del largo y tortuoso camino que el ser humano ha tenido, tiene y tendrá, que recorrer para desembarazarse de los dioses y de los idiotas. Nada es más cruel para la humanidad que un dios vengativo y un ser humano ignorante. Hubo un tiempo en el que no existió la libertad porque sólo pensaban unos pocos.
Un derecho es el filosofar mismo, la libertad con la que empezamos a pensar; de no ser así se nos daría todo pensado, o como se nos dan los objetos a la sensibilidad: indiscutiblemente. Por eso pensamos que este hecho a priori, este derecho, la libertad, es el fundamento de la dignidad humana, como el principio de contradicción lo es de toda la lógica, y siendo así que hasta para negarla sea necesario primero afirmarla. Y aquello que se cumple para todos por igual, se le llama igualdad, y esto no se cumple si tan sólo uno no lo es. De modo que la dignidad distingue al ser humano del resto de los organismos vivos porque es libre para pensar, y los iguala con todos aquellos en los que esto no se cumple y en todo lo demás que como organismos vivos los iguala. Resumiendo, todos los seres vivos somos iguales, pero la dignidad es sólo de aquellos que son libres, porque son aquellos que piensan. Y hay que tener muy presente que sólo por ésto la humanidad progresa.
Todos los seres vivos estamos determinados naturalmente, pero los seres humanos además somos libres porque pensamos y en esta actividad elegimos, y porque sus consecuencias afectan siempre al organismo social en el que se deciden, somos al fin conscientes de ello, es decir, responsables. El ser humano absolutamente independiente no puede darse, cabría decir que una decisión que no tenga consecuencias sociales no puede darse; cabría imaginarse en el retiro más absoluto, pero aún así y sólo en el caso de ser absolutamente desconocidos, en el caso de que no existiéramos para nadie en su conciencia, sólo en ese caso nuestro aislamiento no tendría consecuencias, pero esto parece excepcionalmente posible, es decir, todos y cada uno de los seres humanos que viven o han vivido han tomado en cada una de sus elecciones decisiones que han afectado a la sociedad y por ende a la humanidad entera.
Por eso toda pedagogía es poca, es necesaria la libertad que aprende en todo lo posible de todo lo posible, porque las ideas de la cultura en la que desarrolla su primera conciencia sobre el mundo que le rodea y el cuerpo que le hace crecer forman sus creencias; cabe, sin embargo, distinguir cuidadosamente que si la conciencia es libre porque decide antes de actuar, la sociedad también, es decir, una sociedad que se organiza a sí misma y toma deliberadamente sus decisiones, que los fines que persigue en sus actos tengan las consecuencias que todos los que pertenecen a ella esperan, es una sociedad libre que también debe tener normas que la protejan de las decisiones de un sólo acto humano y cuyas consecuencias deba sin remedio padecer. Esta libertad es el estado social natural de la convivencia entre los seres humanos gracias a la reflexión que sobre ella se hace para mejorar estas relaciones con el fin de alcanzar la convivencia en las mejores condiciones posibles que son a juicio de todos las de la paz y, por tanto, fundada en la solidaridad. El filosofar que alcanza este fin como el mejor de los posibles se pone manos a la obra para que el andamio que debe construir este solemne edificio que proteja tan altos valores perseguidos desde que la humanidad tiene conciencia de gran familia, libre, pacífica y solidaria; desde que esta conciencia tiene como finalidad lo mejor para todos, y conscientes de que sólo es alcanzable si es entre todos, sabe que el futuro, o es así o no es, será.
Un ser humano libre que en conciencia elige a priori sus actos por el fin naturalmente social es una naturaleza libre, pacífica y solidaria porque es «un hecho de la sensible empatía humana«.
El hambre, la sed, la enfermedad, el acoso, abuso, la violencia, prisión, el dolor, la angustia o sencillamente el silencio es lo que se llevaban a la boca del pensamiento, cercenada la libertad y dejándola morir sino rabia, de pena, una mayoría de seres humanos, cuyo número hoy en día es escalofriante. Por eso no debe extrañarnos que la primera libertad de la dignidad humana sea la de su propio cuerpo, las primeras lágrimas pesan como zurrones. Hoy, el dato es que hay el mismo número de obesos que de hambrientos y sentimos vergüenza de pensar como esclavos, de no tener nunca satisfecha nuestra libertad porque a todas luces no sabemos que es, de tener la certeza de que si no se soluciona un problema tendremos siempre dos, el primero más el que genera no haberlo resuelto, y así progresivamente; sabemos que necesariamente todo pasa por la educación, la de los que no tienen para que siendo libres sean autosuficientes; y la de los que tienen porque tan importante es tener como saber tener, y tener demasiado acaba con ellos por ser innecesario, y también con los que no tienen por no tener, pero a los que les correspondía tener POR DERECHO.
¿Quién ha dicho que el agua del planeta no es de todos?, ¿algún extraterrestre?.
Todo aquel que pueda creer que el que nace sin un miembro, o un órgano o mermado en cualquier facultad es una razón suficiente para que no sea tratado igual comete un delito que no sólo atenta contra el derecho sino contra sus fundamentos, contra la conciencia social del derecho, la igualdad. Pensamos además que si el ser humano es parte, última o no, de la evolución de los organismos vivos del planeta, todos tienen derechos fundamentados en ella a ser tratados en igualdad, y por tanto a ser protegidos para mantenerla.
![]()
Acertijo
Si lo que era no es,
y lo que no será es,
entonces lo que es no era
y, lo que no es ni era, será.
Sólo puede ser lo que no será
ni lo que ya ha sido,
y sólo será lo que no era ni es.
¿qué es?
![]()
Un tema humano: la razón sin conciencia o el poder de la irracionalidad
Érase una sociedad ampulosa que se juzgaba, no por lo que no le faltaba sino por lo que tenía, y tenía muchas cosas, más, muchas más de las que necesitaban. Érase una sociedad que se decía justa porque cada cual tenía lo que podía, y cuanto más poder más tenía, y así se llamaba libre porque todos tenían el mismo acceso al poder, y gracias al poder tenían. Por eso era una sociedad que podía ser feliz, porque lo importante era “el poder” serlo, y con esto qué más podían querer. Pero, apareció entre ellos un hombre sin poder, porque no tenía nada; andrajoso y pestilente le vieron moverse entre ellos. En la más absoluta perplejidad le miraron porque ese hombre no podía ser libre, no tenía poder. ¿Cómo podía –se preguntaban- un ser humano rechazar lo mejor?. Fue entonces cuando algunos le miraron con más ahínco y descubrieron las quemaduras que tenía por todo el cuerpo, estaba desfigurado, y la enfermedad acampaba libremente por su frágil cuerpo. Pensaron en la desgracia, por eso un ser así no podía tener nada. Asombrados, vieron como extendía la mano. Alguno, más valiente, quiso mirarle a los ojos buscando “algo”, y se dio de bruces con la conciencia: “aquél hombre –pensó-, si yo fuera aquél hombre sería un asesino, sería un ladrón, sería el peor de los hombres porque así es como es”. Aturdido se miró entonces a sí mismo: “¿cómo era posible pedir ayuda siendo un desgraciado?”; qué le permitía a ese hombre mostrarnos su desgracia y su miseria, como si no fuera con él la circunstancia, como si todo lo que tuviera de humano fuera su mirada. La mirada en que yo juzgué su poder y descubrí el mío: “la conciencia de poder ser cualquiera” y no el poder de tener lo que veo
![]()
Una sonrisa sentada
Érase que se era, y sea de ello lo que fuere, un buda sonriente que hallábase sentado siempre, en posición calmada. Tenía las extremidades que llegan al pie cruzadas y apoyadas en sus rodillas las que extreman en las manos con las palmas orientadas y abiertas hacia el lugar por donde cae el agua, transparente y clara. Pasaba así los días, las semanas, en su desaparecida mirada, y sin salir ni llegar del instante en el que no pesaba.
Nada tendríamos que contar si así la historia se quedara; pero inertes, ni la flor, ni el agua salada. Nuestro sonriente buda hallábase en medio de la selva, en una pequeña explanada. Los lóbulos de sus orejas caían cansados, languideciendo siempre, como tímpanos desechos por el enjambroso ruido sin que les perturbara nada. Pero un suceso extraño aconteció, y todos, sin excepción, cuentan lo vivido cada cual como lo entiende, porque aquél hecho de tal manera ocurrió que podría explicarlo todo, o tal vez nada. Encontrábase nuestro sonriente buda en su completo estado, inalterado, cuando estrepitosamente reventó el silencio una voz, un alarido que cruzando la selva, sin guía, a todos amenazó. Desde el interior del pecho desnudo de nuestro buda, tras una herida abierta, un pequeño hombre se abría paso, a zancadas, y tras él cicatrizaba, como si no hubiera pasado nada. Nuestro hombrecillo se plantó, en jarras frente a aquél inmóvil cuerpo, tantas veces más grande que él, pero al que retó sin miedo. Centrando sus ojos en aquél grave torso, de cara, se puso en gritos a pronunciar palabras, fuertes y mal sonadas. Acudieron en revuelo los pájaros, y todos fueron con el tronar de tambores de guerra, acercándose hasta donde la prudencia era sabia.
Así estuvo nuestro pequeño y valeroso guerrero horas y horas en las que parecía alterarse cada vez más; ya toda la selva estaba allí, rodeando aquella batalla. Era ya el momento de que algo pasara, porque nuestro sonriente buda seguía sin mover pestaña. Y sucedió que otro hombrecillo y de nuevo por el pecho, por el mismo pliegue, con gran solemnidad, ahora, al salir, caminaba. Admirados por el acontecimiento que presenciaban, abrieron todos la boca, cayéndoseles la quijada. Descendía por las extremidades, y, tras él, la sutura otra vez se cerraba. Sellándose hasta desmentir lo que momentos antes pasara. Éste pareció, más bien, pacífico, porque no llevaba armas, aunque ambos mostraran la misma estatura y talla. En sus cabezas el mismo yelmo portaban. Nuestro hombrecillo invitaba a sentarse frente a él, a aquél que tanto le había aturdido con sus voces altas, con su albedrío y su mala gana. Había salido para acallarlas. Pero nuestro valeroso guerrero no se hallaba allí para el silencio, y no reservó sus palabras, porque esperaba, desde hacía tiempo, poder anegarlo, sin dilación, ni lamento. Era así, porque no podía vivir oculto y callado; era así, porque el ruido exterior aclamaba su fuerza y, con ella, le retaba; en fin, no podía vivir sino era así, en pugna y hostilidad encontronada.
¡Vive el buda¡ que nuestro pacífico guerrero escuchaba, y en esas quejas encontraba algo de su propia lucha, que él, no sin gran esfuerzo, apaciguaba. Fue sin mediar más. Un oxidado silbido, metálico de vaina y sable, cruzó chirriando la selva de extremo a extremo. Afilado el sonido y su eco, absorbiendo tras él cada silencio. Todos eran llamados a ser búhos y, así, lo observaban. Nuestro pacífico guerrero se sentó, y esperó. O liberaba a sus hombros de tan pesada carga, o no pasaría nada. Jadeante y fatigado, asida la empuñadura fuertemente con las dos manos, desde el hombro sobre el que la apoyaba, hizo aquél guerrero tal bélico alarde de fuerza que marcando un semicírculo segador pasó rebanándole a aquél hombre la cabeza. Quebrándole de un golpe la respiración y su pacífica fuerza. Tal ímpetu la impulsó, que no pudiendo frenarla su espada completó el círculo en que él mismo se hallaba, y ante el asombro de todos, era ahora su cabeza quien también rodaba. Se desplomó, y en posición sentada, quedaron uno, frente al otro, sin sangre, ni palabras.
La lluvia cayó bruscamente, se rompió el agua. Gotas ínfimas lo inundaron todo, anegando el lugar, elevándose hasta el mismísimo cuello, bajo la imponente sonrisa de nuestro sereno atalaya. Y así, cuando la tierra gozó del agua y por ella fue alimentada, tras un sol que la devuelve al cielo ya evaporada, apareció el cuerpo impecable y entero de nuestra sonrisa sentada. De los guerreros nada se halló. Tan sólo dos flores de loto en un charco próximo se rozaban. Cuentan que estos hechos, siempre, antes de llover, así se mostraban. Gota tras gota de agua, y harta de caer, después, marchaba. Dicen que el buda sonreía siempre porque el amor de sus flores estaba en el agua; y, que si alguien observaba este suceso, comprendería algo de lo que la naturaleza explicaba. Ahora todos saben que nuestro buda sabio ama; aunque sólo él pudo cambiar su vida y no la vida que en él llevaba.
![]()
Reconocer
o Pero, decidme, ¿por qué habláis de coherencia?, ¿no aprendimos de las cosas por sus diferencias?. o Claro que sí, pero acaso ¿qué pudisteis decir de ellas?.o Que eran diferentes. o ¿Creéis así conocerlas? o Quizá sólo diferenciarlas. o Y ¿cómo podríais hablar de ellas? o No podríamos. o ¿No deberéis para indagar en su conocimiento relacionarlas de alguna manera?. o Parece que sí. Pero y, ¿por qué han de relacionarse con nosotros?. ¿No se relacionan ellas aún siendo diferentes? o Sí, y cuando lo hacen ¿qué son? ¿igual a una de ellas, a las dos, o bien, algo diferente a las otras?o Podría ser algo diferente. o ¿Crees que así conoceríamos algo? o Pero entonces, ¿sólo podemos hablar de lo común? o Eso pondría en relación la tercera con las dos anteriores. Por sus diferencias andaríamos hacía el infinito sin saber más que cantidades, cosas diferentes que nos rodean. o Pero, ¿y lo común? ¿hasta donde nos llevaría? o Debería llevarnos a las dos primeras que se relacionaron. o Y éstas, ¿guardaban algo en común? o Eso es lo que quiero que aprendas porque lo importante -en este punto- no es descubrir lo que guardaban en común que no podía ser todo, porque hubiera aumentado sólo la cantidad, y porque jamás hubiera existido la diferencia. Sino que lo fundamental es que se relacionaron. o Luego en esa relación existía la diferencia. o Parece que sí. o Entonces la diferencia vuelve a ser la razón. o Deberás de aprender que una cosa es la generación que se produce gracias a la diferencia –o sólo hablaríamos de cantidades- y otra lo que tienen de común que es el único objeto posible de nuestro conocimiento. o Si en cada tres hay dos comunes y una diferencia, hay más de común que diferencias. o Podríamos decir que sí.o Así que antes o después conoceríamos todo lo común.o Sin duda o ¿Es eso a lo que llamáis coherencia? o Te haré una pregunta. ¿Te reconoces en tus padres? o No. o Cuando encuentres en tí lo común que tienes con ellos no sólo te pondrás en comunicación con ellos sino que hallarás tu diferencia. Sólo con ésta os relacionareis con dificultad. o Pero como conoceré todo ésto. o Deberás relacionarte con el único objetivo posible para el conocimiento, buscar lo común. o Y cuando lo encuentre, podré decir que conozco. o No, podrás decir que reconoces. o Ya creo entender que es la coherencia. Pero podré entonces indagar en la diferencia. o Siempre que encuentres con ella algo que le es común lo reconocerás. Sin ello lo más que podrás decir es lo que no es y eso, amigo mío, no es conocer.
![]()