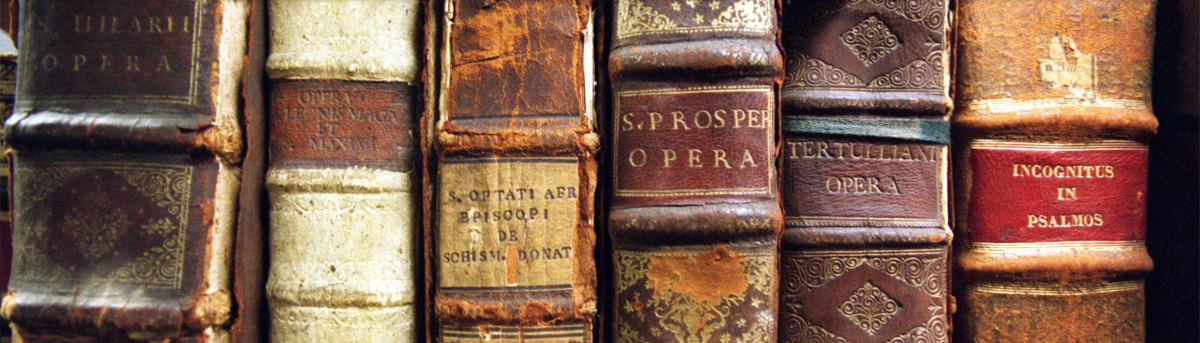Mitos
Oriente y Occidente
Podría decirse que en la actividad terrena, económica y social está triunfando el modelo occidental, bienes de consumo, productividad industrial; incluso en lo moral: derechos humanos, tendencia al trabajo justamente remunerado, estado del bienestar, etc. esto puede resumirse en la palabra materialismo, aunque deban añadirse las connotaciones que se desee. Ahora bien, hay movimientos sociales que indican que el logro de los bienes materiales no conduce a la «satisfacción interior» del hombre y hay una reactivación de la conciencia espiritual religiosa que, desconfiando del judeo-cristianismo de las iglesias establecidas, busca en otros ámbitos ese camino de consuelo: teodicea y soteriología.
En occidente, Dios persona e individuo persona «enfrentados». Lo importante son las personas. Pero en toda la historia de la civilización occidental no se ha podido describir a Dios. No se sabe qué es ni cómo es. Tampoco nadie ha podido describir de modo razonable qué y cómo es lo que hay tras la muerte. El hombre sólo puede «creer». En unas cosas o en otras: hacer un esfuerzo y creer. Y, en la creencia, se imagina un Dios y sus actos y un alma inmortal, y se imagina también la relación que habrá entre Dios y el alma tras la muerte.
De vez en cuando, en la historia del pensamiento surgen conceptos o intuiciones que alteran los paraísos artificiales: intuiciones como la de infinito: Dios es infinito, y según Spinoza debe contener todo lo finito. Agotada la vida que puede que no sea más que un estado de conciencia limitada, cuando[1] se haya reintegrado el polvo al polvo, ese alma inmortal no será más que «nada incluido en el infinito». ¿Se parece esta descripción al «dejar de ser» oriental? Y, tras el «breve lapso» ¿Qué diferencia hay entre criatura y Creador? Lo mismo puede decirse de la intuición de Nicolás de Cusa acerca de la coincidencia de los opuestos: en el infinito sin límites, incompresible desde lo finito, bueno y malo deben estar incluidos. Ambos son partes de Dios: ¿Herejía?
Da vértigo asomarse a esas profundidades desde una creencia occidental: el dios imaginado y el alma imaginada son mitos. Símbolos que expresan lo que no se puede definir. Pero decir esto no es políticamente correcto. En Oriente las capacidades del hombre no son mayores que en occidente pero tanto el hinduismo como el budismo han admitido dos opuestos que se confunden: Dios no es pensable, no lo pensemos, dejemos a Îswara tranquilo dónde está.
Los mitos son símbolos que intentan llevarnos a dónde la palabra no llega (¿Puede el Logos no llegar? ¿Qué vamos a hacer con Wittgenstein?). Es verdad que algunos son falsos, si es que los símbolos pueden ser falsos, porque la interpretación del símbolo, su multiplicidad infinita de significados, negaría la falsedad absoluta; falsa sería esta o aquella interpretación, pero tampoco podemos señalarla puesto que estamos limitados por el lenguaje y el mito nos lleva más allá. Desconcertante; por eso cree occidente que no tiene mitos. Por eso la creencia smithsoniana de la civilización occidental como final y cumbre de todo desarrollo humano, que perdura aunque sea parcialmente, no es un mito. ¿O sí?
Si no puedo saber cual es la manzana podrida no debo tirar todo el cesto. Un buen modo de practicar la «epojé» es conservarlo todo: oriente admite todos los mitos, y la magia, y el chamanismo, y cualquier idea y cualquier Dios. Oriente practica un escepticismo positivo, no suspende el juicio sino su resultado práctico, actúa como si todos los mitos fueran verdaderos, los muestra, y cada uno puede escoger el que le parezca valioso.
[1] Kant.- KpV A289.- «… habiendo de reintegrar a los planetas (un simple punto en el cosmos) esa materia que durante un breve lapso (no se sabe cómo) fue dotada con energía vital.»
![]()
Tiempo, espacio y vida
Aunque es antiguo, creo que algunos lectores del blog no lo conocen. Es un juguete filosófico-matemático sin pretensiones, espero que os guste.
Desde fuera del mundo de las matemáticas, un observador poco experto debe tener un concepto algo extraño de la visión que la filosofía exacta nos ofrece del mundo real. Simplemente por falta de pericia.
Asumiendo que esta es mi propia situación ya dejo claro que lo siguiente no es más que un divertimento, un juego que ni siquiera aspira a parecerse de lejos a un juego matemático…
Pero supongamos que somos un fenómeno matemático, el resultado de una función de T, en un entorno creciente. Es decir, como variables dependientes no podemos hacer otra cosa que adquirir los valores que nos manda T: Arrugas, achaques, distancias…
Podría considerarse el Big Bang como la irrupción de la existencia en un entorno matemático temporal en el que se comienza, además, en un periodo de valores crecientes de la variable independiente.
Esta visualización a modo de una circunstancia matemática me resulta especialmente atractiva, primero porque después de aquello de las paredes que hacían cuantos hombres en tantos días si en siertres metros cuadrados catorince hombres han tardado tropebuntas horas, es la primera realidad seria que se me ocurre. Luego por lo vistoso del fenómeno: Esto último no se puede negar: Maravillosos fuegos artificiales: Galaxias y galaxias llenas de agujeros negros, novas y supernovas, moviéndose a velocidades inimaginables alejándose de un punto que… por cierto: ¿Donde está?
Debo detenerme. Creo que muchos hipotéticos lectores deben estar absolutamente despistados porque he ofrecido una visión completamente subjetiva y deformada del universo en tres párrafos escritos en clave de … ligereza?
Primero explicaré que entiendo por “entorno”: Un entorno es una parte del todo en la que se dan ciertas características especiales. Por ejemplo una pecera. Podría hacer dicho una botella, pero la pecera es un entorno que permite por sus especiales cualidades que en ella vivan peces. Como en nuestro entorno pueden vivir seres temporales.
Pensemos en nuestro espacio vital como si fuera una pecera, vacía. Estamos, “antes” del Big Bang, fuera del tiempo. El que nosotros necesitemos una pecera y no podamos ver fuera de ella, no excluye que haya otras. Ni intento imaginar como podrían ser, no dispongo de los conceptos necesarios para asociarlos y crear una idea nueva.
Condicionado por el leguaje temporal debo decir “en un determinado momento” algo, que poéticamente se me ocurre llamar “realidad”, perfora la superficie exterior de nuestra pecera y se produce el Big bang. Es como si una bala hubiera acertado en el cacharro de cristal. Y la pecera se puebla de fenómenos temporales entre los que nos encontramos nosotros.
Si algún día los astros que se alejan comenzaran a acercarse, lo cual dicen que es función de la cantidad de masa que haya en el Universo, podría decirse que la variable “espacio ocupado” ha entrado en un periodo decreciente. Pero ¿Será para valores de T crecientes o será que estamos volviendo atrás en los valores del tiempo…? Y, si esto ocurriera: ¿que pasaría cuando toda la masa del universo coincida en el punto de que partió? ¿Habrá un Gnab Gib hacia la zona no espacio – temporal de los entornos?
No debemos vivir estresados por este pensamiento, parece que personas más sensatas que yo han determinado que los cuerpos celestes se alejan a velocidades crecientes, con lo que no creo que pasemos a una situación atemporal en un futuro inmediato, al menos por este procedimiento del Gnabgib.
Mi teoría es que la regresión se produciría por disminución de los valores de T, que T y espacio están ligados. Tal vez la gravedad es la consecuencia de esa relación tan particular: cuando la gravedad haga revertir el desplazamiento de los cuerpos celestes, el tiempo también revertirá. ¿Tendrá esto que ver con la resurrección de los muertos?. Claro que también sería la disolución – no encuentro otra palabra – de los preexistentes. Seria una sensación: cada rato un poquito más joven… niños, bebes, y de repente, ¡Zas!, dentro de la tripa de tu madre… Supongo que la gente no querría rejuvenecer, como ahora no quiere envejecer, y que habría pensiones de juventud y los despartos serían como las defunciones y en lugar de acabar en un horno crematorio acabaríamos en un tristísimo desorgasmo de nuestros progenitores…
Digo yo que a que extremos puede conducir el uso inapropiado de la filosofía matemática.
Pero volviendo al espacio y al tiempo, o mejor, imaginando un entorno en el que no haya tiempo, no caeríamos en un “espacio” en sentido estricto, con su anchura, su altura, su longitud, su camisita y su canesú. Porque: ¿Que sentido tiene la distancia sin el tiempo? Si estoy al mismo tiempo aquí y allí: ¿Cual es la distancia entre los dos citados puntos?
Y sin el tiempo tampoco hay olvido, y como el olvido es la distancia, pues eso.
Mi última disquisición, antes de que alguien me pregunte que qué es lo que estoy leyendo ahora y deba confesar que la edición americana del Playboy…
Nuestra cultura nos enseña que hay otras formas de salirse del tiempo: por ejemplo, morirse.
Lo que no me explico todavía muy bien es por qué si al morirnos nos salimos del tiempo no perdemos también la corporeidad. ¿Será verdad que el “Yo” no está unido a la mera realidad tangible y que el cadáver no es más que el modo de reciclar la materia que tiene el Demiurgo?
La apreciación de la vida como una función espacio – temporal tiene sus pequeños corolarios:
la muerte temporal puede ser el punto de intersección de la función que es nuestra vida con la “superficie” exterior del entorno. Como todas las funciones serias, la vida no será fácilmente determinable sino que deberemos parir una función de probabilidad para los hechos, a semejanza de la ecuación de Schrödinger para los electrones, siendo el libre albedrío el que nos haga estar en un punto determinado de la banda de fluctuación posible y la fatalidad, el Karma, el destino quien fije la amplitud de la banda completa.
En general creo que casi todas las culturas serias enseñan que si te mueres, para ti todo se te hace como un burruño o un tojunto, de modo que toda tu vida, y otras más, pasan por tu mente en un segundo. Esto es, claramente, una consecuencia de la desaparición del tiempo como variable independiente
Digo yo que matemáticamente hablando, los recuerdos y las experiencias deben quedarse ahí, como un holograma, que contiene toda esa información que apenas podemos intuir haciendo incidir a la luz con ángulos distintos en la tarjeta Visa. Por eso, cuando yo me muera quisiera que alguien me mirara con mucho cariño, a ver si desde cierto ángulo se ve toda mi vida
Los acostumbrados a leer filosofía perdonan las licencias ortográficas y continúan la lectura aunque no entiendan nada. Espero que este hecho les haya permitido llegar hasta aquí.
La consecuencia seria de este juguete temporal es el asombro que produce el constatar que podemos imaginar cosas tan diferentes de nuestra realidad como la vida después del Anti Big Bang, sin tiempo. Supongo que tendrá sus encantos pero creo que echaré de menos las sonatas de piano de Mozart.
![]()
Recóndito
Au fond de mon grenier blotti dans un tiroir
Un jour j’ai retrouvé une amourette d’un soir
… … …
Une mèche de cheveux
qui venait ressusciter
Le souvenir des temps heureux
le doux mirage d’un été
Adamo :
Une mèche de cheveux
Creo que es de Ortega el estudio de significante y significado en función de su inmediatez, creo recordar que con respecto al arte dice que el significante es evidente y el significado recóndito. Esa palabra, recóndito, tiene un alma especial. No es de uso común, pero se me ha ocurrido teclearla en el Google y aparecen 447.000 referencias; algunas, seguramente, de otros enamorados del término. Si uno “significado”, es decir busco “significado recóndito” aparecen 58.600 referencias.Entonces me fijo en cualquier objeto nimio, de esos que las mareas de la vida han dejado en las costas del recuerdo y que, por casualidad, no han seguido el camino de otros miles de objetos nimios que han desaparecido. Se han quedado en una caja o una cestita, olvidados, inútiles, tal vez rotos o desgastados por el uso, con una evidencia destructiva si los miran otros ojos, pero tan evocadores que los poseedores de la llave del significado recóndito los han hecho acompañarles a través de traslados, dramas, guerras… Años y años.
El amor es muchas veces el motor de los sentimientos recónditos que promueven los objetos nimios. Exploremos sólo el amor… Su recuerdo ¿No es como una voz dada en el interior de una oquedad? Ecos próximos, turbios, inquietantes, y en cambio deseados. La mano que acaricia el pañuelo que casi perdió su olor, una entrada de cine usada, una extraña borla a saber de que objeto, algo que perteneció a alguien o nos perteneció en una circunstancia especial. Todo despierta ecos en quien tiene la clave. Y los despierta en lo recóndito.
Es posible que la parte más propia de uno, sea lo recóndito, lo que no se evidencia, lo que se oculta como un tesoro del que nadie más debe disfrutar, o como un baldón que no debe ser conocido. Los significados recónditos son lo más amado y este amor por lo que no queremos mostrar es la prueba de que más que peones contingentes de una sociedad que nos devora somos entes aislados y solitarios. Solos nacemos, solos morimos y nos llevamos con nosotros esos secretos pequeños que no fuimos capaces de transformar en poesía.
![]()
El reloj
El mundo es un reloj. Todos los hombres viven en él. Es un reloj de sobremesa. Sobre su base se levantan cuatro columnas ligeramente abombadas, entre las cuales cuelga su complicada maquinaria. Más arriba hay un copete de madera con incrustaciones de bronce y marfil. El reloj bien pudiera ser de otro modo muy distinto, pues la descripción sucinta que he dado pertenece a la imaginación de alguno de sus habitantes.
Es verdad que en la misma habitación, aunque lejos, hay un espejo pero, como se trata de una habitación aparentemente abandonada, está lleno de polvo, y, además, no ha sido colocado allí para que los hombres se vean y tampoco es fácil ver allí un reflejo del reloj.
Desde las generaciones de las generaciones los hombres han sentido una curiosidad profunda acerca del reloj, se han esforzado por saber como era, y algún loco se ha preguntado incluso por qué era. Sólo una cosa ha estado siempre clara: la misión de los hombres es, llamémoslo así, dar cuerda al reloj.
Por esa curiosidad y por una extraña propiedad o virtud de los hombres llamada razón, algunos de ellos han dedicado todos sus esfuerzos a otra cosa, a la que llaman “conocer el reloj”, y a éste conocimiento le han llamado sabiduría. Así unos han trepado por las columnas y otros se han descolgado hacia la base. Cada generación lograba llegar un poco más alto, o algo más abajo. Los que subían tuvieron más éxito, de modo que en un momento de su historia un genio llegó a entrar en la maquinaria.
Otros hombres, con su inteligencia, mejoraron el sistema de dar cuerda, de modo que el trabajo cada vez fue más fácil, o, al menos, menos penoso.
De entre todos los hombres algunos, aparentemente enloquecidos, se empeñaban en preguntarse el por qué de sus vidas, el por qué del reloj, y esforzaban sus vistas, en un empeño imposible, tratando de atravesar la habitación, para ver en el sucio espejo algo de la realidad.
El sonido monótono del péndulo ha ido marcando las vidas de los pueblos que han vivido en el reloj. El ruido ensordecedor con que las campanadas han subrayado algunos hechos importantísimos en la vida del reloj, ha quedado grabado en las conciencias de los hombres, pero nadie ha respondido a la pregunta: ¿Por qué un reloj?
Y otro genio descubrió que la maquinaria estaba compuesta por engranajes. Y otro genio llegó a contar los dientes de cada uno. Y otro genio, el más genio de todos hasta la fecha, aventuró que tal vez se trataba de algo que medía algo, pero: ¿Qué es una medida? Y le olvidaron. Y otros exploradores tomaron muestra de los engranajes y llegaron a saber de qué estaban hechos. Y calcularon el peso y las dimensiones de la maquinaria. Incluso llegaron a desarrollar un modelo matemático de su funcionamiento. Y así ha pasado la historia, hasta hoy, sin que nadie sepa la hora en que vive.
Ni los científicos se han aproximado a saber qué hora es, ni llegarán nunca a saberlo, porque buscan otra cosa. Ni los filósofos, perdidos en la discusión de cómo debe mirarse, han logrado verla en el espejo polvoriento que hay más allá del vacío insalvable de la habitación abandonada.
¿Aparecerá alguna vez el dueño de la casa?
![]()
La nota pura
La nota pura
Natalia estudió música. ¡Qué envidia! Debo preguntarle por la nota pura.
Somos como instrumentos. Nuestro pensamiento es nuestra voz: lleno de matices armónicos a veces indeseables.
Meditación Zen: si fuéramos capaces de concentrar nuestra atención en un solo objeto durante 10 segundos nos convertiríamos en el objeto. Los accidentes serían los mismos, lo que otro observador vería de nosotros no habría cambiado, pero nuestra sustancia sería la del objeto meditado. O, tal vez, el objeto se habría convertido en nosotros. Eso es Posesión, pertenencia absoluta.
La nota pura iguala a todos los sonidos, les resta el timbre. El silencio de nuestro pensamiento es nuestra nota pura. No hay pensamiento sin eco, sin armónicos, sin el sonido de otros, sin disquisición. Sólo tras la muerte el silencio es dueño. Un pensamiento puro y único. Una vivencia absoluta que funde espacio y tiempo en un todo incomprensible desde un mundo ruidoso.
Pero amamos lo diverso, distinguir los timbres, aquello que nos diferencia de los demás. Más aún, creamos un pequeño mundo que asume toda la importancia y nos hundimos en él. El ruido reina. El ruido es lo único importante. Más: es lo único. Nuestra nota pura se pierde.
Ser es silencio, acto. El cambio ruido. Pero teorizamos la importancia de la variación de la variación. No nos hacemos uno con el objeto, resaltamos la diferencia; asumimos la otredad como raíz de la individualidad. El Yo es lo más importante: un Yo construido de ruidos, de diferencias.Y, al fin, el silencio inevitable. No mata la velocidad sino la aceleración.
![]()
¿De qué sirven los recuerdos?
Realmente, si hemos de morir y los recuerdos con nosotros, ¿Para que sirven?
¿Quién recordará mis recuerdos?
Claro que “recuerdos” es un termino confuso, o mejor, demasiado amplio. Hay memorias que podríamos llamar “animales”. Son la acumulación de las experiencias que nos sirven para saber qué ha sido bueno y qué ha sido malo para nuestra personal supervivencia: Dónde está la comida, incluso qué es comida y que es veneno. Qué nos ha producido placer y qué dolor. Los animales superiores disponen de esta clase de memoria, imprescindible para la supervivencia inmediata. Evidentemente estos recuerdos tienen una utilidad innegable.
Hay una segunda clase de recuerdos que sirven para la conservación de la especie. En un sentido amplio son los recuerdos políticos. También los animales superiores y otros inferiores disponen de esta ciencia. Y estos recuerdos, deben ser mucho más importantes, porque la naturaleza, o el demiurgo que la controla, ha dispuesto que se transmitan de un modo mecánico, mucho más fiable que la palabra escrita. Así las abejas, sin ir a ninguna universidad, saben construir panales, libar las flores, defender la colmena con sus aguijones.
Es curioso que esta transmisión matemática o geométrica haya sido negada al hombre que, en cambio, posee el poder de la reflexión: Yo no sé lo que sabían mis ancestros, ni siquiera sé ya lo que supe una vez. El olvido, que es otra forma de recuerdo, el no-recuerdo, el negativo que es uno con todo lo positivo, puede ser también una herramienta de supervivencia: tal vez no seríamos capaces de sobrevivir a la acumulación vívida de todos los dolores experimentados.
Puede que el demiurgo lo haya dispuesto así para que podamos usar, poseer, la libertad. Si no sabemos exactamente que hacer, tenemos que elegir. Grandeza y miseria juntas. Ignorancia y libertad en un extraño binomio. Otro asunto es el condicionamiento de la elección: ¿Condicionan los recuerdos nuestra respuesta?
Desde el siglo de las luces parecemos empeñados en que cada uno sepa más. La sociedad lo necesita para progresar. Pero ese aprendizaje es frustrante porque ya no hay cabeza en la que quepa todo lo que se puede saber. Y además, olvidamos indiscriminadamente. Peor, cuanto mayor es el nivel de lo potencialmente recordable más fácilmente se olvida. Horas de esfuerzo en la juventud para adquirir un saber acaban en la conciencia de que una vez supimos algo y ahora no sabemos nada.
El recuerdo político es deleznable: se nos desgasta según lo usamos, como los nombres de la “Filosofía del espíritu” de Hegel, pero ese desgastarse no produce algo de naturaleza superior. ¿O si?
Por último hay otra clase de recuerdos. Son aquellos que han dejado los sentimientos, que, a su vez, son también sentimientos en sí. Estos son los absolutamente inútiles. No sólo no valen para conservar nuestra vida animal sino que a veces la destruyen. No valen para construir una sociedad más estable. Pero quizás son los recuerdos más auténticos, los más humanos. Una parte de la vertiente estética del espíritu; los que dan su color definitivo al “gnoseyon”, ese plano inclinado virtual sobre el que caen los recuerdos y por el que se deslizan camino del olvido, dejando tras su viscosidad colores iridiscentes cuyo reflejo es la conciencia de nuestra individualidad pensante.
Esos “recuerdos de sentimientos” tienen vocación de eternidad. Quieren vivir sin el recordante, sin memoria. Y de este deseo de pervivencia nace el arte: un grito desgarrado que se deshace de la voz que lo profiere, que quiere transmitir sin límites, para el que el genio sólo lo fue un momento y desapareció.
Esta vibración tiene sus armónicos, los exabruptos de los no-genios, a los que la belleza de todo tiempo y todo lugar les está vedada. Menores. Pero entrañables.
Valdría la pena que todos diéramos libertad a esas partes de nos, que nos parecen hijos pero no son sino un eco de una realidad más profunda en la que nuestra identidad adquiere su verdadera importancia, es decir ninguna.
![]()